¿Es posible una literatura política? ¿De qué modo? ¿Bajo qué regulaciones tiene que entendérsela? ¿Qué la haría, en definitiva, una literatura política? Federico Ferroggiaro narra historias traumáticas en una clave realista que no se limita a reproducir convenciones de género. Excede, rompe, impulsa. Con una singularidad poco habitual, la suya es una literatura que pregunta por la ciudad, que recupera pulsos y sensibilidades dejadas de lado, que inserta interrogantes de los que buena parte de la literatura, últimamente, prefiere prescindir. Es ya, en sí mismo, una definición de lo político.
Si algo habita en El pintor de delirios (EMR, 2009), el primer libro de cuentos de Federico Ferroggiaro, es la urgencia del decir el aturdimiento, la manifestación de los equívocos. El fondo de las historias es doloroso. No se trata de crear climas o rendir cuentas de una espesura que no se hace sensible. Primero está la percepción del sufrimiento, las metódicas estrategias para esconderlo, subsanarlo, redimirlo o conjurarlo. Todo parte de un trauma.
En los textos de Ferroggiaro hay una vocación explícita por pensar la ciudad. No tanto desde las arquitecturas o los pormenores demográficos, las pequeñas insignificancias que la pueblan y pueden dar visos de hermosura o tierna supervivencia. Parte del contacto carnal del fondo traumático, la nerviosidad viva de la ciudad habitada. Es por eso que las psicologías que fraguan su existencia en ella son las que llevan los relatos. De algún modo, el realismo se problematiza hasta agotarlo en sus capacidades meramente expresivas, y se recrea desde la ambigüedad onírica, delirante, arcaica. Se multiplica en sus posibilidades negadas, fantaseadas a partir de una fatalidad declarada. Todo se sabe, nada es para estar mejor. No es un pesimismo, tampoco. Supone, mejor, la visceralidad.
En eso Ferroggiaro, junto con algunos otros narradores de la ciudad, como Javier Núñez y, a su modo, Marcelo Britos, se distancia de los universos privilegiados, las formas del decir mayoritarias, los ánimos que crean la literatura que predomina. La presencia de lo cotidiano no es anecdótica. No hay sencillas advertencias en lo real, microscópicos indicios de algo superador, sino un reemplazo por la vivencia violenta, tan ambigua como exasperante. La experiencia recrudece, alcanza los subsuelos perversos y mezquinos, los hoyos de horror que se abren en pura incertidumbre. Talla y detalla el miedo. En ese sentido, la de Ferroggiaro es una literatura inevitable para pensar la Rosario actual. En eso puede suponerse la trayectoria de un escritor comprometido: el compromiso no está dado por una politicidad expresa, tangible, direccionada; lo político es la misma tensión de las historias que se eligen contar.
Realismo del trauma
Mientras algunas literaturas proliferantes parecen enfocar en los aspectos nobles y vivibles del mundo circundante, 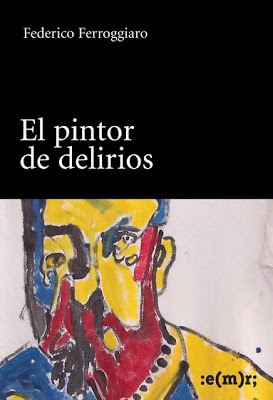 este realismo del trauma parte de una constatación problemática: hay una disconformidad inicial, una molestia genérica en las narraciones. Aun cuando las fantasías elaboran escenarios de cumplimiento que suscitan estados de felicidad o estabilidad, como en el caso del protagonista de «La mansión de Sibyl Vane», por debajo todo se conduce a una lenta precipitación. El mundo no es un jardín de infantes ni un lugar donde prevalezcan las sensaciones agradables. Lentamente todo se derrumba, el deseo se desdobla y exhibe impudoroso su cariz de displacer. En «La carga» todo se sintetiza en esas cajas inexplicables que arrastran al suicidio o la muerte sin solución. Algo misterioso que lo envuelve todo: no cabe la simpleza en eso, es de por sí complejo. De eso se trata, en definitiva, la realidad no permanece. No hay posibilidad de solución, entonces.
este realismo del trauma parte de una constatación problemática: hay una disconformidad inicial, una molestia genérica en las narraciones. Aun cuando las fantasías elaboran escenarios de cumplimiento que suscitan estados de felicidad o estabilidad, como en el caso del protagonista de «La mansión de Sibyl Vane», por debajo todo se conduce a una lenta precipitación. El mundo no es un jardín de infantes ni un lugar donde prevalezcan las sensaciones agradables. Lentamente todo se derrumba, el deseo se desdobla y exhibe impudoroso su cariz de displacer. En «La carga» todo se sintetiza en esas cajas inexplicables que arrastran al suicidio o la muerte sin solución. Algo misterioso que lo envuelve todo: no cabe la simpleza en eso, es de por sí complejo. De eso se trata, en definitiva, la realidad no permanece. No hay posibilidad de solución, entonces.
La urdimbre de intrigas y conspiraciones que se tejen en La pierna y el juego, el largo primer cuento del libro, pone a circular una zona de traición durable que acondiciona los tiempos del relato. La extensión, en este caso, no es casual, o por lo menos, no carece de significatividad. En la apuesta del lenguaje de Ferroggiaro hay, también, cierta confianza en la potencialidad expresiva del narrar. La lengua y los hechos contados son, a un mismo tiempo, estilo y tema. No se trata de graficar directamente las incidencias de la vida práctica, la transposición mecánica de circunstancias reales, visibles, coterráneas. La circunscripción realista, más bien, viene dada por la pulsación, la cuidada memoria que subyace a las historias, un cúmulo de sensaciones que se coagulan para dar fuerza de presente a esas situaciones que, en una primera lectura, aparentar estar alejadas y ser en otro espacio-tiempo.
El trauma es irreversible, y por eso no encaja en los cuadrantes básicos de la espacialidad naturalista. Hay que escapar de los juicios aduladores que encumbran a los artistas. La realidad suele verse de forma horrorosa, no es cuestión de andar repartiendo halagos, cuando hay tanto por inventar. Ferroggiaro, como Lev Tanchevsky, su pintor de delirios, trama una cierta fabulación de las figuras y sucesos de lo real, se instala en un plano que sobresale a las linealidades. Es lugar de ensueños, fantasmagorías, digresiones filosóficas, sentidos amedrentados, formaciones mitológicas. Verdad en sentido literal, el del trauma que la vive. Sabe que el verdugo no escapa al dolor de sus víctimas, el artista es el que mejor debe conocerlo. «Quien lo haya visto no deseará que me explaye en las descripciones», refiere en el cuento. Casi una declaración de principios políticos de su literatura: una argucia para inventar desviaciones ante las invenciones –lo ya hecho– que retornan arremetedoras.
«Terminal», uno de los relatos más breves del libro, reduce esa persecución insistente y tramposa que sufren los que viven, a una estafa en la que el protagonista, un amante que espera, desconsolado, iluso, se transforma en cómplice de una red de secuestros de niños. La ley, sin juicio previo, puramente objetual, contamina lo fáctico: el policía lo ve, es señalado y detenido. No hay lugar para explicaciones, algo pasó y eso es consecuencia en el destino de los personajes. La prosa, depurada, precisa, formal, es crucial. No habría sordidez sin ella. Desde la composición misma del lenguaje que nombra se entretejen los complots que imposibilitan alcanzar eso que ni siquiera se sabe si realmente se anhela. Escritos en diferentes momentos, los cuentos del libro revelan una curiosa continuidad en las inquietudes, una pensada línea estética, una decisión literaria.
El nervio de lo literario
La particularidad de la literatura de Ferroggiaro en el escenario rosarino, por lo tanto, es un problema de consciencia. La precariedad y corrupción extendidas, sus límites fantasmales, los contornos terroríficos del simple estar en esta ciudad: la búsqueda de la afección primaria. Ese trauma condicional escribe las historias. Algo que comparte bien con Núñez y Britos, por nombrar. La consciencia no es un buen refugio en la ciudad de las proezas financieras, las operaciones inmobiliarias, los empresarios que orondos pasean por costaneras y peatonales, las conquistas del narco, sus bandas, las camarillas judiciales, las jaurías de policías y gendarmes, las grandes cerealeras que delimitan y amurallan, un río sucio y maloliente que la perfora llevándose los cadáveres. Eso, aún sin decirlo expresamente, está en El pintor de delirios y los libros de Ferroggiaro. Eso mismo hace de la suya una literatura singular.
El realismo no es cuadriculado: es gimiente. La comprensión de la humillante inutilidad del sufrimiento. Libros que se escriben para casi nadie, la endogamia misma del campo literario que nunca termina de formarse. La problematización de la vida que se imagina, en efecto. Esos gemidos son las voces de los personajes, a veces ecos, terceras personas, alusiones perdidas; otras, tanteo errático de uno que quiere constituirse. El placer innombrable ante la maldad, otra vez Tanchevsky, un cuerpo-parábola del escribir rosarino. Así como Fonseca, el personaje de La doble ausencia, la novela de Núñez, repone, de algún modo, el dilema fundamental del escritor rosarino, su origen y devenir inespecífico, desaparecido, Tanchevsky delinea la desgracia del genio artístico imbuido en las cápsulas de consagración, enloquecido entre sus destellos de brillantez creativa, y el arduo mundillo de ofrendas, reproches y exigencias que se generan a su alrededor. El final, obviamente, es fatal. Falsamente fatal, porque el trauma no permite contundencias.
La rosarinidad, en todo esto, no es pintoresquismo de situación o una inflexión de la voz. Está por fuera de lo gramatical, más allá de la búsqueda deliberada de una lengua que diga una historia local. Lo rosarino, llegado el caso, se da por esa pulsación ineludible. La urbanidad que se hace materia; de repente, se la advierte toda ahí, cruel y devastadora. El ánimo de los personajes, ya sea el improvisado patovica que termina como fiolo, de «La mansión de Sibyl Vane», como don Fernando, el viejo jugador de ajedrez que termina resignando su gloria y prestigio, tira el rey y se marcha en «Peón 4 Rey» –y sobretodo, las figuras incitadas en sus perímetros– deambulan entre los rasgos subjetivos que se fueron gestando, los ánimos que gobiernan, las impresiones afirmadas en esa nueva imagen de la Chicago argentina. La astucia y el castigo, el éxito y la pena, el jet set y el bajo mundo, ineludiblemente baña cada uno de los textos.
Lo provinciano deja de ser, finalmente, una cuestión de colores locales, y se atestigua como un modo de acentuación propio. De nuevo: política literaria que da lugar a una lectura en clave de literatura política, como pocas de las contemporáneas, o de las más expresivas. Rosario es bífida, de adentros y afueras, pueblo y ciudad, de escritores talentosos y desconocidos, de obnubilación por lo ajeno y desprecio propio. De las tantas series confeccionadas sobre escritores de provincias –Di Benedetto, Puig, Belgrano Rawson, Conti, Tizón, Moyano–, la de Ferroggiario se gana un lugar si lo que define esas organizaciones es el hecho de ser una literatura con nervio. Desde El pintor de delirios parece venir confeccionándose una indagación sobre la posibilidad de un habla de comunidad –lo pueblerino de la ciudad– que es en sí mismo un trauma.
La clave política del narrar
En El pintor de delirios, como en otros trabajos de Ferroggiaro, se detecta una cuidadosa artesanía de las palabras, una exploración de las posibilidades del lenguaje. No resigna lo literario, en un decir clásico. Es realista, pero no convencional. Es prosódico, pero no abandona la delectación poética: imagen dura, cerrada, y exhalación. Figura elusiva y explicación sesuda. No hay que decir por decir. La historia importa por cómo es narrada. No hay resignación a lo sucinto, lo inmediato, lo ingenuo. El trauma es denso, complicado, repleto de imágenes y enrevesado. La prosa, en tanto, también deberá serlo. La potencia narrativa desde el trauma del decir frustrado, la imposibilidad manifiesta de alcanzar una expresión que pueda describir y explicar, a un mismo tiempo, la complejidad rasposa y desesperante de los personajes y las situaciones. Si pensamos en Ferroggiaro, la hondura psicológica se traduce en ciertos modos elegantes del decir. Una forma que bordea las solemnidades sin abandonar la inevitabilidad de la comicidad absurda de lo contado. Si la historia es el trauma que la significa, lo cómico y lo trágico tienen puntos de fusión, por momentos, casi se vuelven indistinguibles.
Como suelen ser necesarias las coordenadas y constelaciones, entre los escritores actuales de la escena rosarina, con sus variantes, Núñez y Britos se acercan a ese territorio. Son narradores, que forjan el hábito de la prolongación. En Ferroggiaro la concentración conflictiva está dada por la inconstancia dolorosa de los personajes enfrentados a situaciones inesperadas; en Núñez, el trauma supura de una realidad comprensible sólo en sus fatalidades; y en Britos se vuelve una expresión de la universalidad desde sus particularidades históricas, con sesgos en donde el paisaje es un actor más de la historia y no un simple escenario descripto.
La convulsión rosarina, la transformación de la última década, los grados de violencia, las velocidades urbanas, las rememoraciones que interceptan el flujo de visiones del instante, los contrastes evidente y humillantes, el clima incierto entre el éxtasis consumista y la angustia de muerte que se vive, son recuperados, puestos a funcionar, caracterizados. Se encarna en biografías que intentan singularizar una vivencia y percepción arrebatada de eso vivido por todos. Rosario es una silueta difusa, casi nunca definida o definitiva, que sobrevuela: una noción de conflicto.
La memoria –individual o colectiva, o ambas, el problema de su encuentro momentáneo–, entonces, es la argamasa que construye el relato. Una presencia movilizante que interviene el hecho espeso y que amenaza con la quietud: el trauma supone lentitud y detenimiento, ahí es donde la fuerza memorística empuja hacia adelante, se hace lenguaje que tiñe de emociones y afectos reales, padecidos, el relato sobre esas vidas. Si hay que insistir con esos odiosos agrupamientos, en los tres casos, el regionalismo evita caer en el colorismo ni la pura nostalgia escénica. La prosa tiene intenciones poéticas, porque las tragedias que se narran lo necesitan. El dramatismo de lo cotidiano, une lo onírico con lo rutinario; las burocracias con las fantasías; la dureza de los hechos, con las infinitas potencialidades de los acontecimientos. Parte del trauma, eso que es causa, síntoma, deriva y fuerza.
Ferroggiaro, F.: El pintor de delirios, Editorial Municipal de Rosario. Rosario: 2009.
Imagen de portada tomada del blog del autor.

