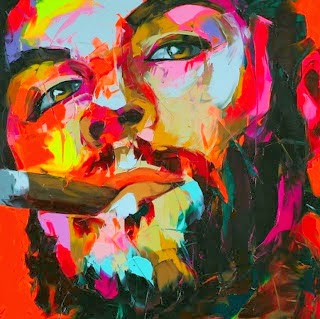Abundan las interpretaciones históricas y las lecturas precisas y capaces de detectar los íntimos rasgos de los hechos y los hombres, seguras en afirmar sus elucubraciones; con ellas, la teoría se se sincera como un mero instrumento para moldear los intereses materiales. Bajo esas circunstancias, el trazo que se dibuje y la historia relatada, no son menos víctimas de la ficción, como de la cruda realidad vivida. En esa premisa, nuestro compañero ofrece ésta lectura de aquella viajante idea del hombre nuevo, nacida y desarrollada al apaño del Che Guevara.
Hay una dimensión filosófica del Che Guevara que es sumamente desconocida. Quedó relegada, como siempre pasa, por el uso comercial que se le dio a su imagen; por su santificación; por su demonización; o porque las ideas políticas-belicistas eran mucho más atractivas. Todos esos casos lograron apagar la luz en una buena parte de su teoría. Lo acallaron, le taparon la boca. La noción de hombre, la reflexión antropológica del Che, constituye un aspecto de lo más rico y revolucionario. Solo hace falta ponérselo a conocer.
El Che Guevara, con su hombre nuevo, quiso dar a entender que no bastaba con modificar las estructuras económicas, las condiciones materiales, tangibles, que favorecían la explotación y resquebrajaban la sociedad; y, además, mostraba que el hombre tal como estaba, cargado con las taras morales e ideológicas de la sociedad capitalista, por una cuestión racional, no desearía esos cambios y hasta podría llegar a rechazarlos combativamente, como si se estuvieran vejando sus libertades. Ahí está, por cierto, el punto álgido: los cambios económicos-sociales son vistos, desde la perspectiva del hombre capitalista, como un abuso que atenta contra los derechos fundamentales, contra los derechos innatos, contra los derechos del hombre. Sin antes demostrar el carácter histórico de esos derechos, sin derrumbar el esquema de pensamiento de la razón que bien le viene al capitalismo, sería muy difícil un logro socialista. El hombre nuevo era ese paso necesario e inevitable si se querían producir cambios feraces y certeros. Era el hombre de la nueva sociedad, limpio de aquellas lacras superadas, preparado para vivir en un espacio comunista. Precisamente: un hombre nuevo, con todo lo que dice ese término.
Se da, entonces, un proceso en donde hay una doble educación: ese hombre progresivamente renovado se va empapando de nuevos valores, tumbando los antiguos; de nuevas categorías que destruyen las viejas; una nueva forma de ver el mundo, en general, a medida que desarrolla su vida en esa sociedad que le propina, ahora, una educación consecuente con esos ideales. Esa educación no es solo ni precisamente la que se concede en los centros educativos, en las escuelas, sino que es la que se recibe al caminar las calles y al vivir socialmente en un espacio estructuralmente organizado. El hombre se adapta a la nueva sociedad: adapta su forma de pensar y su manera de vivir; las herramientas con que piensa son nuevas; la forma de estar con y entre los otros es diferente; su concepción del trabajo, cambia, y su concepción social lo sigue. Es un hombre que no es posible pensarlo desde las lejanas y humeantes costas de la razón capitalista occidental.
Por eso mismo, el Che Guevara, no dudaba en afirmar que para lograr el comunismo –etapa superadora del hombre porque lo regresa a su origen material, lo hace reconocerse- había que hacer al hombre nuevo –ese hombre reconocido, que recordó su origen y que no tema en expresar su propio ser-. Pero el hombre nuevo sería una empresa imposible sin cuestionar los fundamentos mismos de la concepción de hombre que rige en la sociedad vigente. El hombre nuevo es imposible si no se cuestiona eso con lo que se lo piensa, esa razón desde la que se lo aborda y se abordan cada uno de los temas y problemas. El hombre nuevo es inconcebible desde el pensamiento especulativo. El hombre nuevo sería imposible sin antes desentrañar el origen de la lógica racional con la que el hombre se organiza, observa el mundo, lo entiende, pregunta y, en fin, desarrolla su existencia y toma nota de eso que hace. El hombre nuevo, para lograrse, tiene que preguntarse todo eso, ir al fondo de la cuestión.
Como el hombre nuevo era el hombre que cuestionando los principios de la vieja sociedad quería construir una nueva, propia de él y para él, no podía movilizarse recibiendo los estímulos que se recibían en la vieja sociedad. Esos métodos eran caducos para él. De ahí surgen los estímulos morales, de esa necesidad. Estímulos que serían aplicados progresivamente y que desplazarían a los estímulos materiales, consigna oficial del sistema capitalista que se estaba combatiendo. Pensar esto desde las costumbres actuales lo evidenciaría como una locura casi inaceptable, un agravia a la tradición, una insolencia contra la autoridad, una violación de la ley; pero, cueste lo que cueste, hay que entender que esa práctica estaba pensada para una futura sociedad comunista que nada tiene que ver con todo lo que conocemos y la que, es lógico, no nos entra en la cabeza cuando la vemos, porque, por más esfuerzo que hagamos y por más voluntad que pongamos, no podemos dejar de pensarla desde el esquema de pensamiento de nuestro tiempo y lugar, y que se funda en la razón pura de esencia cristiana. Sin cuestionar antes eso, el comunismo es tan lejano e insólito que nos provoca risa. El comunista, el hombre nuevo, no concibe la utilidad del estímulo material; no aprecia el fetichismo de las mercancías, porque no piensa como y desde donde piensa un hombre curtido en el capitalismo. Hay cierta intolerancia, ciertamente, con esto; porque, como toda razón, la razón occidental, por sus orígenes y sus posteriores retoques, por su larga trayectoria y su apariencia magistral, se piensa como la única verdad, piensa en una única verdad: la suya. Esa razón absoluta, sujeto autónomo, no permite ser pensada ella misma: es solo instrumento para pensar las demás cosas y situaciones. Cuando el pensamiento penetra en ella misma, se produce la angustia, el sentimiento de estar franqueando la barrera de lo permitido que compunge y atemoriza al pensador. Ese es el sentimiento que demuestra las ataduras de la cultura; superarlo, es desatarnos y poder gozar del canto de las sirenas.
Contra eso también luchó el Che, y esta vez no con el fusil en la mano sino con la pluma y su genialidad despuntada. Fue un teórico extraordinario que queda opacado detrás de la figura de uniforme verde de guerrillero, cubierto por la postal de la imagen mítica o del póster comercial. Un revolucionario en el campo de la práctica; un pensador revolucionario. El hombre nuevo, con valor, iría contra lo más controvertido: luchará contra eso que duele y, a medida que la nueva sociedad se formaba y con ella se formaban sus valores, el hombre nuevo continuaba su aprendizaje. El hombre nuevo es el que aprende todo el tiempo y críticamente, y en su aprendizaje adquiere real conciencia de la necesidad de su incorporación a la sociedad y de su papel activo, como motor de la misma. El hombre nuevo es consciente de su carácter de ser social. Se sabe inevitablemente social y se sabe, por lo tanto, unido a los otros hombres por algo más que la palabra o sus intereses privados. El hombre nuevo, entonces, es el hombre que se piensa desde la totalidad de su género, que comprende su esencia social y comprende el papel para nada trascendente, como uno más, del ser humano dentro de la naturaleza.
No hay quiebre en el hombre nuevo; no hay naturaleza por un lado y cultura por el otro. El hombre nuevo, al cuestionar los orígenes de la razón que le servía para organizarse, comprende su unión inicial y se reencuentra fraternalmente con sus pares y con la naturaleza, a la que pertenece y a los cuales, ya no mira desde afuera.
El trabajo, para el hombre nuevo, deja de ser ese medio de explotación que lo ponía ante la naturaleza como un objeto y que tenía al trabajador mismo como un objeto, una mercancía más en el intercambio. El trabajo tiene ahora un sentido social y creativo. Es la expresión del hombre, una forma de hacer y hacerse. Ya no hay dueños y despojados y cada uno contribuye solidariamente, reforzándose, a su vez, esos lazos fraternales que unen en la tarea creativa del trabajo. Ya sus necesidades básicas están cubiertas y aseguradas, y el hombre, salvado de esa cargas que lo perseguían y torturaban, puede soltarse a crear y a verse reflejado en su obra; a poner todo de sí, gozando de una actividad que hoy se nos aparece penosa e insoportablemente aburrida. Otra vez: pensado desde las consignas del pensamiento actual, parece un absurdo; porque es algo que se nos escapa, está planteado desde otro lugar; cuestionando puntos que acá y ahora se dan por ciertos e irrebatibles, algunos sobre los cuales ni siquiera reparamos. Tomar al trabajo como creativo y placentero y a la obra como una emanación de sí mismo y un aporte a la vida común, como el cumplimiento de un deber social, un beneficio de todos y no solamente propio, hoy, desde la lógica capitalista y desde la razón occidental con la que pensamos –por más que, en ocasiones, se reniegue del capitalismo- es inconcebible y nos parece, no solo alejado, sino estúpido.
Ese hombre nuevo alcanza su plena condición humana en esa expresión del trabajo en donde no siente la necesidad física de venderse como mercancía. Esa plena condición humana proviene del retoño al punto primero. Superando los fantasmas y barreras tendidas por el orden impuesto que se niega a irse; la terrible ley que acusa a cada paso y sanciona. Esa plena condición es la del hombre como ser genérico, unido, siendo un todo, sin divisiones, e integrando el suelo del que proviene y siendo consciente del momento en que esa razón que ahora quiere derrocar, surgió y opacó a lo más primario suyo. El hombre nuevo es el hombre materialmente libre: hacia afuera y también hacia adentro.
Por momentos, el hombre que va abandonando su viejo ser artificial y sacándose ese vestido armado para la ocasión, puede verse tentado, presionado y arrastrado por las costumbres, especialmente en el trabajo, cuando todavía no conquistó la unión espiritual con su obra y le dio a la actividad ese nuevo enfoque que nunca antes tuvo. De ese proceso crítico se trata el surgimiento del hombre nuevo, un surgimiento que no podía ser sin crisis, tomando en cuenta lo arraigados que están los preceptos de la vieja sociedad, que ya parecen naturales, reglas irreversibles.
En su explicación de la liberación y la aparición del hombre nuevo, el Che, no podía quedarse sin prestar atención al arte y la cultura. El hombre nuevo es aquel que combate la cultura hegemónica, propia del antiguo orden, fundada en esa razón de la que quiere distanciarse, desde una cultura que nazca de las propias raíces; una expresión artística que responda a una razón que se levante desde el suelo materno y abarque toda la tradición independiente. El Che aseguraba que no es aquel hombre que, después de las mortuorias ocho horas de suplicios laborales, resucita en una creación espiritual, quien da en la clave. Porque este avanza en una búsqueda solitaria de comunión con la naturaleza, cuestión que guarda en germen la propia enfermedad. Pone énfasis nuevamente, el Che, en el reencuentro del hombre con su ser genérico; en la vuelta al principio para redescubrir esa razón originaria y la toma de consciencia de su nacimiento a partir de la naturaleza y aclaró que ese reencuentro no es cosa de uno solo, porque el hombre es un ser que debe pensarse desde la totalidad de su género.
Por eso, para desprenderse de preconceptos que encierran en un círculo, para cuestionar lo importante, lo que verdaderamente destruye un orden opresor, invita a no respetar las reglas que el buen gusto o el sentido común sugieren; para no ser un monito haciendo piruetas adentro de una jaula sin querer liberarse.
Por eso la actividad de esa sociedad que tiene al hombre nuevo como protagonista es una actividad ideológica-cultural. Solo con un mecanismo de tal naturaleza se cultivan espíritus que emprenden la tarea de romper definitivamente con normas estéticas canonizadas por un orden impuesto cruelmente. Así las grandes multitudes se desarrollan en esa contracultura, aparecen nuevas ideas desde una base racional nueva, se produce el esperado contagio, y la labor se hace mucho más fructífera, la sociedad progresa y el hombre nuevo se reproduce. El Che Guevara, evidentemente, comprendía a la perfección aspectos obviados por muchos, omitidos burdamente que después se manifestaban –y se manifestaron efectivamente- en problemas insolubles. La mirada del Che superaba el horizonte personal, no traspasaba una apreciación propia a lo universal y profundizaba en las preguntas y la correspondiente búsqueda de respuestas, de manera filosófica como muy pocos lo hicieron y como menos saben que él lo hizo. El desdén por la teoría, la subestimación de la reflexión, evidentemente, no fue uno de los atributos del Che Guevara y esa ritualidad de la praxis, por lo tanto, lejos está de ser un legado por él transmitido.
El Che decía que la culpabilidad de muchos intelectuales y artistas residía en el pecado original. Ese pecado era partir de esa razón prestada sin cuestionarla; era no preguntarse nada sobre ella y darla como presupuesto siempre, sin crítica; consistía en dar por ciertas –tal vez inconscientemente- algunas cosas que después emergían taponando conceptos, complicando las diferentes cuestiones plateadas. Por eso, decía, no son auténticamente revolucionarios. ¿Qué pensaría el Che, me pregunto, de muchos de sus continuadores, de todos esos que, en su nombre, tan precariamente parlotean, que lo interpretaron tan superficialmente? El Che, fue y es de los pensadores peor leídos. Porque de él se toma su testimonio de vida y solo eso, como si fuera su única fuente y con eso bastara, y se hace con eso un pragmatismo zonzo que desprecia la teoría o la coloca como esferas, complementarias, pero separadas. El Che es la mejor muestra de que son indivisibles, que no se pueden separar una de la otra y que están unidas dialécticamente.
Todos esos vicios de la vieja sociedad, es la basura que hay que limpiar, que algunos portan como pecado original y tienen que sacárselo de encima, y de las cuales otros que vienen libres y limpios, están salvados. Esos son los jóvenes: la arcilla maleable con que se puede construir al hombre nuevo. El joven, nacido en el marco de la nueva sociedad, recibe una educación mucho más completa y se forma dentro de los valores purificados de la malaria capitalista anterior. Es entonces cuando el espíritu revolucionario llega al paroxismo, alcanza su máximo esplendor; justo ahí: en el hombre nuevo.