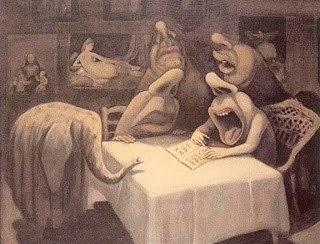Narrando
En su momento, cuando estas páginas fueron publicadas en un olvidado pasquín de difusión casera, a nadie inquietaron. Los años pasaron, y tampoco lograron inquietar a alguien. Nosotros las publicamos, acaso como una póstuma redención a este hombre dedicado a las artes y el pensamiento, como aquel que intenta justificarse en un único acto.
Por Brusco Marechal
Roberto Melaño fue un hombre que dejó mucho escrito. Poco de ello, sin embargo, reviste algún mínimo interés, más que aquellos cuadernos ajados y amarillentos donde apuntaba detalladamente los estratégicos lugares de la casa dónde escondía sus mensualidad (vale apuntar, por cierto, que grande fue la desazón engendrada en sus allegados al comprobar la fortuna que Melaño dejaba humedecer entre baldosas o en ruedos de cortinas, cuando asiduamente éste les solicitaba prestamos y asistencias apelando a sus urgencias económicas).
Este denostado escritor tenía por costumbre anotar vagas elucubraciones o, sin más, tomar notas acerca de personajes con los que cotidianamente se topaba, aquellos tipejos que a cualquier mortal no le despertarían mayores atenciones, el hepático intelectual prestaba su atención y conseguía divisar en ellos interesantes aspectos para su lacónica producción literaria.
A continuación veremos algunas de las anotaciones que Melaño realizó en sus agotadores cuadernos:
El guardián de la banda izquierda
Era el guardián de la banda izquierda. Así lo llamaban sus compañeros y algunos rivales que supieron experimentar sus rudezas. Igualmente, no eran muchos los que se lo decían directamente por temor a alguna de sus inesperadas reacciones.
Este singular lateral izquierdo se aposentaba sobre el costado izquierdo del campo de juego y nadie se atrevía a enfrentarlo. Tampoco le pasaban la pelota, por temor a sufrir algunas de sus inesperadas reacciones en caso de hacerlo erróneamente. Era ignorado olímpicamente por su terrible malhumor. Como si no existiera, permanecía en el sector izquierdo, callado y serio. Nadie lo molestaba y él se mantenía tranquilo, los 90 minutos de juego disputando su partido, al margen de los vulgares avatares del juego de los otros jugadores.
Era el guardín de la banda izquierda. Un lateral izquierdo eficaz que jamás fue sobrepasado por un rival. Tampoco formó parte de alguna jugada para su propio equipo. Él solo estaba ahí, custodiando disciplinadamente su sector, infundiendo el rigor de los buenos soldados.
El telón de la información
Nadie sospechaba de Ángel Grosser. El antiguo policía y diputado estaba bien visto en los círculos de la refinería y la decencia. Hacía años que mantenía su programa en los puntos más altos de las estadísticas televisivas.
Movidos por un inefable morbo, todo el mundo miraba su programa para informarse de los episodios más trágicos que ocurrían día tras día en aquellas adversas calles. La credibilidad de su garba imagen era la cuota necesaria para atraer espectadores. Siempre las primicias estaban en su espacio nocturno. Y nunca fallaba. Modesto, sobrio y excéntrico, con solo mencionar los pormenores de los asesinatos, los oídos receptores sellaban su confianza.
 Cuando la trama se descubrió, en efecto, el desconcierto fue desconsolante. La Justicia develo la mentira y, en un primer momento, fueron descartadas por la masividad.
Cuando la trama se descubrió, en efecto, el desconcierto fue desconsolante. La Justicia develo la mentira y, en un primer momento, fueron descartadas por la masividad.
El hombre, desde su función periodística, sostenía económicamente una banda de sicarios que mataban civiles y luego pasaban los informes detallando los pasos. Ángel Grosser tenía así siempre las informaciones más precisas y anticipadas. Algunos de sus ex compañeros asistían con sus macabros servicios a este informador desesperado por ser primero en los números de audiencia.
La mentira puso en cuestión la fiabilidad de los acongojados espectadores, que pronto comenzaron a dudar de sus propias convicciones. La caída del telón demostró lo débil del encanto televisivo e informó, cruel y despiadada, que los ojos mienten y la mentira esa aún peor, cuando la víctima tiene voluntad de creerla.
La calle de la Felicidad
Había una calle que nadie podía atravesar sin sonreír: apenas uno ponía un pie en ella, se echaba a reír con todo su entusiasmo. Pero al salir lo azotaba una horrorosa melancolía.
Era un lugar alejado, recuerdan algunos, aunque no recuerdan cómo llegar. Todos los que estuvieron en aquella calle desean fervorosamente volver. Pero no saben el camino que deben tomar. Algunos dicen que porque íntimamente tienen miedo. Otros, aseguran que pudieron volver y la visitan siempre que pueden, pero solo cuando duermen, solamente en sueños.
Tentación
Los fenicios sabían como hacer desesperar a un hombre: lo ataban de brazos y pies a un poste y le colocaban enfrente a una mujer desnuda que le incitaba su instinto más natural y desbordante.
El hombre intentaba por todos los medios desamarrarse. Era tanta la fuerza que ejercía, que terminaba lastimándose.
La desesperación comenzaba a carcomerlo, la ansiedad y la furia entremezcladas lo empujaban a un estado de absoluto descontrol.
Al pasar las horas entre enérgico conato infértil, el hombre caía rendido al suelo, exhausto y aplacado.
La tentación de la carne era irresistible.
El amante de la derrota
-¡Qué suerte haber fracasado!- gritaba aquel hombre después de ser derrotado por paliza. Sus congéneres lo miraban asombrados, sin lograr comprender el origen de tan particular demencia.
Poco le importaban esas miradas aviesas al hombre, caminaba enhiesto por el salón y salía por la puerta orgulloso de haber perdido. Esos goces no los explicaba, no creía que alguien pudiera comprenderlos. Tal vez esa negación de experto exasperaba al resto de los mortales, esclavos de las despiadadas tentaciones de la esquiva victoria. Presos estaban de sus afanes y no podían escapar de la descalabrada devoción por el éxito.
La imagen de aquel hombre, sereno y complacido, en el fondo, los humillaba.
-Es un excéntrico- lo tildaban.
Pecado mortal
En Paledonia detestaban a los ilusos: todo aquel que estaba esperanzado era enviado a la hoguera, no había compasión con ellos.
Era un reino de la sensatez y la austeridad. Desterraban a los lujuriosos y mancillaban públicamente a los devotos de lo material.
Todos debían realizar una dádiva caritativa con mensualidad, la diáspora era rotativa, todos los meses se le entregaba a alguien distinto. Así controlaban los excesos y la acumulación indebida.
Cierto día hubo quien intentó violentar esos mecanismos: incentivado por sus expectativas de gloria, por un futuro de fantasías, tomó prestado más de lo correspondiente, diciéndose internamente que pronto lo devolvería.
Nadie lo vio y no fue acusado. Sin embargo, se vio enfrentado a la más cruel y dolorosa de las admoniciones, enseguida sintió la pena que lo vejaba al observar la generosidad de sus coterráneos.
Su delito le aclaró la mirada, vio entonces la bondad antes imperceptible, se dio cuenta de lo patéticas que eran sus incorpóreas representaciones.
No pudo con su remordimiento, y confesó.
Los demás ni siquiera debatieron, tomaron una decisión certera: fue calcinado en la plaza pública, pues esas vanas esperanzas eran pecado mortal.
Libre genitalidad
Los féndidos no concebían la propiedad de ningún tipo.
La consideraban como alevosa impugnación de la libertad. De la libertad más sana y natural que pudiese el hombre fulgurar.
Pero había un tipo de propiedad que era vista como especialmente morbosa: la propiedad transferida de los genitales.
Nadie podía asumirse como dueño exclusivo de los genitales del otro; solo el poseedor biológico podía ostentar la potestad de decidir cuándo utilizarlos y cuando no.
El matrimonio se llamaba enajenación y la fidelidad era una humillación: muestra brutal de debilidad, los genitales propios pasaban a ser de otros.
Las comisiones
El comité estaba reunido. Se había reunido de urgencia. Eran las 4 de la madrugada de un día gris, el cielo encapotado, tentadoramente incitante para dormir; las calles silentes, los pájaros guarecidos, los comunes soñando el sueño rutinario. Y ellos, abnegados hombre, contra todas los placeres, hijos del deber, ahí, entre las frías paredes del modesto comité, debatiendo en comisión, buscando cerebralmente una solución al perentorio problema, que se presentó de improviso, de la noche a la mañana, y de la noche a la mañana requería solución.
La asistencia aquella noche fue perfecta. La dorada responsabilidad sacaba, una vez más, orgulloso lustre: eran 480 hombres que con dignísimo compromiso, cumplieron su deber y, pese a las tensiones de las cuerdas del sueño, ahí estaban.
Como buenos hombres democráticos de savia, creían que todos debían contar con la palabra. El problema se presentó cuando aquellos lenguaraces y moderados hombres se dispusieron a disertar. Hablaron 4 horas cada uno, repitiendo casi exactamente lo dicho por el precedente. Para el final, el problema tratado ya había expirado. Se les había ido de las manos.
Entonces, ahora disponían una nueva reunión de urgencia para ver cómo seguirían.
El país de los imbéciles
En el país de los imbéciles corrían como brisa los rumores: sofisticadas fantasías que boca a boca iban pasando y las hambrientas expectativas, de a poco, alimentando.
Que vendría una suerte de enviado, se decía.
Que cumpliría los sueños y regaría los campos, que traería la prosperidad y la gravidez en las mujeres, de la cual saldrían una digna progenie; que aquel bueno hombre se acercaría para cambiar de raíz aquel lugar, que la tristeza alejaría y a las muchedumbres de alegría colmaría.
Se decía que era un hombre hermoso, galante y abnegado; presto y honrado, amigable, entregado y solidario.
Los pastores del lugar, a la ocasión, uno a uno fueron preguntando entre los imbéciles las impresiones.
-¡Qué magnifica fortuna! ¡Qué afortunados!- gritaban los imbéciles comunes.
-¿Y tú qué piensas? –se cuenta que se le preguntó a uno, que no era ningún imbécil.
-Pregúnteme mañana, por favor, cuando lo haya visto- contestó convencido.
El cuerpo del habla
Charles Babeuf era un hombre que sabía cuidar de las palabras. Hacía un uso exquisito del lenguaje, no solo por su finísima maestría en su lirismo, sino por su maravilloso manejo de los tiempos. Sabía cuándo y dónde colocar el bocadillo apropiado, en el momento apropiado, en el lugar apropiado, de la forma apropiada. Acompañaba los sonidos con sutiles gestos, sardónicas miradas. Acompañaba al habla con su cuerpo; no era solo habla.
Charles Babeuf fue un maestro de la lengua, un insigne maestro, tristemente olvidado, las razones son más que obvias, sería un abuso recordarlas.