Había decidido alejarse de todo. Primero pensó que sería por un tiempo, hasta alcanzar un estado de calma, afuera, lejos, en otro lugar, intentando conocer gente nueva, relaciones productivas, tal vez un amor sin ataduras. Hacía tiempo que venía pensando en abandonar la ciudad. Cada siete años, más o menos, la desidia se le convertía en una flecha que le perforaba el pecho. Volvían a pesar los recuerdos, lo viejo, lo que ya no podía habitar. A todo esto se sumaban las deudas y el gobierno que había infectado el país. Huir parecía ser la única alternativa posible.
Todo había sido tan fácil que hasta llegó a pensar que ese era su destino. Vendió todo el mobiliario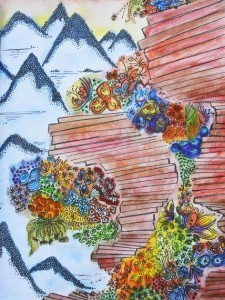 en una feria de San Telmo, pasó por la Torre de los Ingleses y lloró en silencio. Recordó aquel nueve de diciembre en que la vida le había jugado una mala pasada. Ansió que ella volviera, como antes, como siempre, pero no fue así. Nunca más pudo volver a sentirla. Temía atrozmente comunicarse. Siguió caminando hasta llegar a la costanera, paró en Puerto Madero. Escupió un banco del que acababa de levantarse una parejita que había estado a los besos. Fue hasta la agencia de viajes y pidió un boleto con destino a la India. Le alcanzó justo. Pensó que todavía le quedaba vender la computadora. Ya no la necesitaba. Si se iba para alejarse de todos debía irse sin nada. También había publicado el teléfono en Mercado Libre. Con lo que juntara de esas últimas ventas, podría tirar unos días en aquel país, después se prepararía para convertirse en lo que fuera. Eso no era un problema para un nómade posmoderno como él. Ni siquiera pensaba en qué iba a comer. Dormir tampoco le quitaba el sueño, sabía que allá muchos pasaban la noche en la calle, junto a las vacas que son sagradas. Iba a extrañar en demasía la carne, eso sí, pero estaba dispuesto a hacerse vegano con tal de abandonar esta vida de mierda que le había tocado en suerte. Sin dudas, lo aterraba el no volver a comunicarse nunca más con su familia ni con Ana.
en una feria de San Telmo, pasó por la Torre de los Ingleses y lloró en silencio. Recordó aquel nueve de diciembre en que la vida le había jugado una mala pasada. Ansió que ella volviera, como antes, como siempre, pero no fue así. Nunca más pudo volver a sentirla. Temía atrozmente comunicarse. Siguió caminando hasta llegar a la costanera, paró en Puerto Madero. Escupió un banco del que acababa de levantarse una parejita que había estado a los besos. Fue hasta la agencia de viajes y pidió un boleto con destino a la India. Le alcanzó justo. Pensó que todavía le quedaba vender la computadora. Ya no la necesitaba. Si se iba para alejarse de todos debía irse sin nada. También había publicado el teléfono en Mercado Libre. Con lo que juntara de esas últimas ventas, podría tirar unos días en aquel país, después se prepararía para convertirse en lo que fuera. Eso no era un problema para un nómade posmoderno como él. Ni siquiera pensaba en qué iba a comer. Dormir tampoco le quitaba el sueño, sabía que allá muchos pasaban la noche en la calle, junto a las vacas que son sagradas. Iba a extrañar en demasía la carne, eso sí, pero estaba dispuesto a hacerse vegano con tal de abandonar esta vida de mierda que le había tocado en suerte. Sin dudas, lo aterraba el no volver a comunicarse nunca más con su familia ni con Ana.
Había perdido el laburo hacía dos meses, el ascenso del ceofascismo había cooptado las calles, todos los días eran nuevas marchas, lo que significaba cada vez mayores represiones y persecuciones; la gente empezaba a cagarse de hambre, la devaluación ya había alcanzado a subsumir a la clase media dentro de los parámetros de la pobreza. Los pobres estructurales estaban condenados de antemano. Sólo unos pocos ricos concentraban todo el capital. No se podía protestar, no se podía salir a la calle sin identificación, no se podía luchar por algo tan esencial como los derechos humanos; al parecer, ya no había forma de parar esa bola de nieve que se agigantaba con el correr de los días. Pronto todo terminaría en una guerra civil (a eso apostaban las corporaciones) para luego decantar, como en el 76, en el país del horror. Y ya no tenía la fuerza ni las ganas para luchar por una causa tan comprometida. Prefería morir de inanición en tierras lejanas a tener que ver cómo nos iban destruyendo de a poco, a mí y a la gente que quiero, viendo cómo estos hijos de puta se cagan en la voluntad popular. Porque ellos tienen las armas, el poder, los medios y la justicia, y nosotros sólo la esperanza de que algo cambie o se pudra todo de una buena vez. Y yo estoy re cagado en las patas, a decir verdad. Jamás me sentí tan frágil y con tantas ganas de salir a matar como me pasa en este último tiempo. Pareciera como si la ideología nos enfrentase a cada instante con antiguos yoes y ya no hubiese lugar para todos, o se es partidario del capital o se es parte de la humanidad. Ya no quedan grises, los tiempos apremian y nos empujan al vacío; las relaciones se dividen en nosotros y los otros. Nunca cobró tanta fuerza la otredad como en estos tiempos. Recuerdo haber estudiado el tópico en la literatura europea, leyendo a Defoe, a Dickens o a Conrad gritando «el horror, el horror» y no poder llegar a sentir la profundidad de aquel GRITO. Ahora, toda la mierda que me había tragado por años me iluminaba desde la miseria. Todo, de repente, cobró vida. No tanto los autores ingleses o los de la guerra civil del 36 como sí los nuestros, con una intensidad implacable, por el horror que todavía supura de los ojos de las Abuelas y Madres de los setenta. Eso que hoy podemos estudiar en los libros pero que no cabe (jamás cabría) en un relato.
Vi morir a dos pibes después de una tremenda golpiza y no pude hacer nada. Eran ellos dos o éramos los tres. No había otra cuenta que cerrara para esos malditos dinosaurios. Ese día entendí que debía irme, que esto se estaba poniendo cada vez más pesado. Me atravesó un miedo inaudito.
A consecuencia de aquello quedé petrificado y me costó unos cuantos días volver a levantarme de la cama. Esto fue a la semana de quedarme sin laburo, de camino a casa. Alcancé a ver a dos pibes en Humberto Primo y San Juan que estaban pintando unas paredes con aerosol negro sobre las letras amarillas. Los agarraron justo antes de poder desaparecer, uno de ellos le gritó al otro «Ahí viene la yuta, largá y rajemos». Pero ya era tarde. Un cana rodeó al desprevenido y otros dos al que lanzó el grito. Los tenían acorralados, no les dieron ni la posibilidad de justificarse. Mientras los tres los retenían, se empezaron a sumar milicos, me dieron náuseas ver cómo los cagaban a palos sin asco. Diez gorilones contra dos pendejos de no más de 14 o 15 años cargando un arma poderosísima: la palabra. Ahí el mundo se detuvo por unos instantes y me cambiaron todas las prioridades de golpe. Sentí que los libros que hablaban de revoluciones podía pasármelos bien por el culo, porque al ver cómo les pateaban la cabeza, entendí que estos tipos no eran humanos, entendí que estábamos literalmente en medio de una jungla y de repente empecé a sentir, detrás de mis pasos, una manada de lobos sueltos y hambrientos, principalmente esto último.
Ni siquiera supe si aquello era real o lo estaba imaginando, porque la paranoia se apoderó de mí y me convertí, de un segundo a otro, en una ameba. Vi cómo los molían a palos hasta dejarlos inconscientes. Esos tipos tenían la orden de asesinar. Las patrullas no tenían patentes. Yo seguía escondido detrás de la columna de la esquina, no podía entender tanto odio, pero no era el único, otros cobardes espiaban detrás de las puertas-ventanas-rejas de sus casas; nadie se metía, todos sentimos el frío sudor de la muerte acariciarnos la espalda y temimos estar en ese lugar. Temimos ser ese otro. Todavía me pregunto cuál de los dos.
Me tapé los ojos, di media vuelta y seguí rumbo a casa con los hombros caídos y el mentón que me rozaba el pecho, tapándome los oídos para que no se me instalaran aquellos gritos de desesperación en el cerebro. Cantaba fuerte o trataba de recordar momentos felices, y los enumeraba, y los apilaba, pero cuando bajaba la guardia por unos segundos, volvía a mi cabeza aquella imagen y la culpa y el reproche de no haber ido a la comisaría y denunciar a esos mal nacidos o enfrentarlos, morir ahí, pero no, todo se me representaba como una escena absurda de principio a fin. Cómo iba a ir a la comisaría a denunciar a otros canas. Además, todo estaba tan digitado que al otro día ni noticias de las víctimas. ¿Cómo los habrían descartado? ¿Qué pensarán las familias? ¿Alguien los buscará? Todo se había ido a la mierda, como mi locura, como yo. Me horrorizó volver a sentir los pasos, detrás de la nuca, casi asfixiante, del hombre de la eterna mirada. Como si aquella pesadilla de la vigilia hubiera vuelto a despertarlo.
Esa noche, antes de acostarse, intentó escribirle un mail a Ana para despedirse. Sin embargo, descartó todos los borradores; una vez más, se había quedado sin palabras que significaran algo real. Sólo pudo dormir bajo el efecto de un tranquilizante. Volvieron los sueños del hombre que se devoraba a sí mismo, pero esta vez la risa de aquél le devolvió el rostro de su madre. Lo vio comerse desde los pies a la cabeza, siguiendo con la mirada cómo desgarraba sus propios miembros. Lo apabulló el terror, quedó sin aliento y justo cuando sentía que iba a ser engullido por la boca arrasadora de la bestia, que crecía a la par de la energía calórica recientemente deglutida, el escalofrío que le recorrió la espina lumbar lo despertó de un sacudón. Se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración por largos segundos. Estaba sudado y con miedo. Esperó el alba para salir de la cama, el recuerdo de la risa irónica del monstruo-madre, con la boca chorreando sangre y escupiendo pedazos de carne, le había taladrado el cerebro. Apenas entrados los primeros destellos de luz a través de la persiana americana, se levantó y preparó el equipaje.
Llegó a Ezeiza a las ocho. Despachó la valija y se quedó con el bolso de mano repleto de bártulos que acarreaba desde la infancia, entre otras cosas, para que no le cobraran exceso de equipaje. Como a las ocho y cuarenta se escuchó una voz de señorita que anunciaba demoras en los vuelos. Pensó en lo erróneo de efectuar esos mensajes ya que la gente tiende a impacientarse cuando intentan cerrarle una puerta. Pero rápidamente la voz, cada vez más seductora y sin rostro, agregó que había posibilidades de aguardar en la sala de pre embarque, con acceso al free shop. Eso calmó automáticamente a todas las compulsivas y preocupó notablemente a los maridos de esas mujeres.
Caminé hasta un quiosco, compré puchos y chicles. Subí por la escalera mecánica y en el trayecto un pibe me atropelló, pasándome literalmente por encima sin siquiera pedir permiso. Cuando quise reincorporarme, me di cuenta que me había afanado el bolso de fútbol. Fue tal el susto, por lo sorpresivo, que quedé pasmado por unos minutos. Por suerte no actuaron del mismo modo los que estaban detrás y delante de mí. Enseguida armaron una especie de comunidad solidaria entre gritos y lenguaje de señas para dar aviso a los agentes de seguridad que se encontraban en el piso superior. En medio de los reclamos, dos agentes de la federal se dispusieron a correr detrás del bolso. El pibe, al ver tal alboroto, lo tiró al piso y corrió a toda velocidad. Increíblemente, desapareció de escena. Ningún rastro fue registrado en la totalidad del edificio; las cámaras, al parecer, no funcionaban.
De pronto, y como por arte de magia, ahora todos me apuntan con el dedo. Al revisar el bolso, lo encuentran lleno de cocaína. Levanto mi voz para aclarar que eso no es mío, que seguramente fue implantado por el que me robó el bolso. Pero todos ponen cara de póker y me fulminan con la mirada. No me jodan, grito y atino a decir que si bien ese es mi bolso, inconfundiblemente, porque tiene una cagada de paloma en la parte del bolsillo delantero, arriba de la pipeta, que nunca le saqué, faltan mis recuerdos, mis cosas personales que estaban adentro. Sin embargo, y a pesar de mi angustia, la gente, a esa altura, parecía odiarme y volver a elegir la indiferencia para reconectarse con su recorrido postergado, como si nada de todo esto estuviese pasando.
Otra vez el miedo y el sudor frío que me recorre la columna vertebral como aquel día de los pibes y los aerosoles y el monstruo que se come a sí mismo, desde la oscuridad. Me paralizo y veo correr por las escalares a un tipo que se parece mucho a mí. Responde en contextura física y en la forma de vestir. Me doy cuenta de que ya nadie más ve lo que está sucediendo. Sólo nosotros, como si esa escena estuviese siendo escrita únicamente en mi imaginación y en la del hombre de la eterna mirada, que ahora vuelve a quedar detrás de mí, cuyo sudor me alcanza, y puedo sentir otra vez su aliento tibio en mi oído, y me avisa que todo está por detenerse, y que pronto estaré muerto, y que entonces lo único que me queda es desear algo con mucha intensidad para registrarlo al momento de toparme con la eterna mirada. Automáticamente pienso en Ana, en cuánto la quise. Y vuelvo a tomar conciencia de que estoy en el aeropuerto de Buenos Aires, a punto de embarcar y que seguramente ésta sea una de las tantas paranoias no resueltas en terapia. Pero no. Ahí está él, mi otro, mi sombra, que atina a decirme que corra lo más rápido posible, pero que de todos modos las balas van a alcanzarme.
Alguien me implantó droga en el bolso, no sé por qué razón, en ese bolso lleno de recuerdos que hace solamente unos instantes eran inofensivos. Y ahora la DEA me persigue y grita que me detenga. Ya están por abrir fuego, pienso, por lo que es al pedo correr. Sin embargo, lo intenté de todas formas. Corrí con unas fuerzas exterminadoras, jamás me sentí tan poderoso como en ese instante de libertad entre la salida de la bala y mis últimos latidos.
No entiendo nada, me agarro la cabeza. Qué hacía ahí y por qué a mí. Ya me parecía que todo había sido demasiado fácil hasta poner un pie en el aeropuerto. Me opuse a comprender que toda acción tiene siempre una consecuencia, mientras la gente me atropellaba o yo corría en contra de la corriente. Fue en el grito de alto, cuando cerré los ojos. No imaginé que tirarían en medio de ese gentío que iba y venía.
«Te van a matar de todos modos» y «todos tenemos que morir alguna vez» fue lo último que le alcancé a oír al otro. Inmediatamente a que la bala me atravesara el pulmón, lo vi esfumarse en la oscuridad, atravesándome. Sólo sé que la gente no oía ni veía lo que estaba sucediendo, parecían estar como en otra dimensión (o quizás era yo, ahora, el hombre de la eterna mirada).
Todos seguían como caballos directo hacia el free shop. Los hombres-novios-maridos discutían por la impertinente demora de los vuelos. Yo estaba tirado en el piso, una bala me había perforado la pleura. Esta vez la presión en el pecho no tenía que ver sólo con el miedo a morir, esta vez me estaba desangrando en ese piso pulcramente blanco y se me venían a la mente tantas palabras que ya no podría pronunciar. Casi no me podía mover. Nadie me auxiliaba y yo sólo pensaba en los que nunca tuvieron ni tendrán voz, en los que ni siquiera piensan en el valor de las palabras (aunque no se apechuguen al reproducirlas), en los que prefieren no preguntarse ni pensar en nada (aunque el mundo se les desmorone a cada paso), y en los que como yo, merecemos morir con un balazo en la espalda, por el simple hecho de correr siempre para el otro lado, no sólo de la multitud atontada por espejismos que implantan otros, sino también por esta maldita manía de huir constantemente de mí mismo.
Seguía intentando capturar instantes de felicidad con Ana pero todo lo que me quedaba eran monstruos creados por ese miedo terrible de existir y de comunicarme. La sangre bombeaba cada vez con mayor intensidad cuando sentí, de repente, que me convertía en un pasajero en tránsito. Lo último que puedo recordar es que me sonó el celular que no había logrado vender porque tenía la pantalla estallada en veinte mil pedazos. Era un mail de Ana. Había vuelto a dar señales de vida. El valor de una explosión que salva finales, pensé. Luego logré entrar con las últimas fuerzas que me quedaban. Me contaba que había soñado conmigo. Un sueño extraño, escribió, en el que vos me invitabas a una reunión con tus amigos para que fuera como tu compañera y yo viajaba desde casa para estar en esa fiesta con vos y cuando llegaba, vos me saludabas y te ibas, me dejabas sola, una vez más, me dejabas sola. Pero no sé por qué cuando me desperté no te odié como sí lo hago a diario. Esta vez tuve miedo y me invadió una sensación extraña, acá, en el pecho, tan horrible… Así y todo, ya me ves, no puedo tener rencores con vos. Por eso te escribo. Bueno, che, llamame ¿dale? No la quiero hacer más larga. Hagamos las paces.

