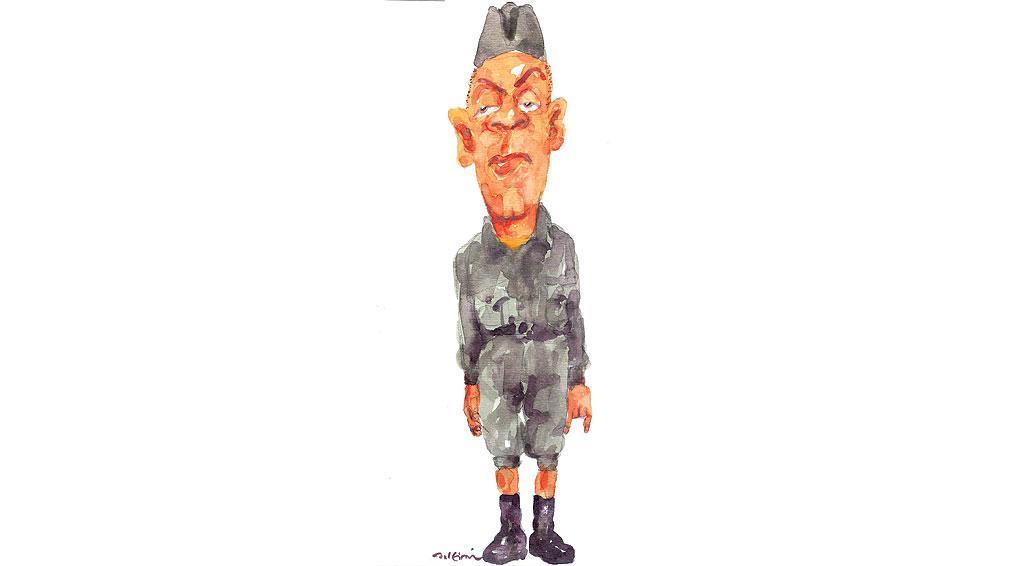En el feriado del veinte de junio de 1988, en las exactas mil horas de la mañana, conocidas en el mundo civil como las diez, formados en la base de Mar del Plata, fir-mes y a la intemperie, un montón de colimbas emocionados juraron con todo lo que les quedaba de garganta defender a la patria. Los miraba con la misma antipatía de quien ve pasar una bandada de palomas torcazas. Esperamos con otros camaradas a que terminaran las marchas y nos fuimos a tomar el chocolate caliente que otros colimbas estaban sirviendo. Mirábamos a los familiares de los colimbas que felicitaban la gesta. ¿Qué pensarían esos padres al ver a sus hijos ahí, abandonados a la buena de Dios? Amontonándose en una formación de juradas de banderas, gritos y dieciocho años recién cumplidos. ¿Qué habrá pensado mi madre cuando me mandó a los quince a la ESMA? Para esa altura creía que llevaba unos estimativos cuarenta años adentro y que me faltaban otros cuarenta más para terminar la gran carrera militar acompañada de ropa, comida y vacaciones. De amigos ni hablar, a qué camarada se lo iba a comentar y a quién se le iba a ocurrir comprender, discutir y discernir semejante inquietud; el lujo de la ropa, la comida y las vacaciones lo tapaba todo. Un camarada me pegó un codazo y la frase «sacándome de mis cavilaciones» no cabía dentro de esas cavilaciones. Llevaba nada menos que cinco años en la Armada y faltaban dos meses para irme de baja. Ingresaba poco a poco a un estado de dejadez cambiando el cabello rapado a largo, dejé de cuidar los uniformes y también de trabajar en la cocina de un buque tan viejo que apestaba a desidia.
Habíamos navegado desde la base naval de Puerto Belgrano hasta la base de Mar del Plata para llevar mil colimbas de Infantería de Marina que debían jurar la bandera. La idea había partido desde algún lugar del comando naval para molestarnos en una innecesaria navegación porque en la base de Puerto Belgrano se juraba la bandera sin problemas año tras año. Pero la gran estrategia militar se había concentrado en enviar a esos colimbas a la base de Mar del Plata porque necesitaban gente para limpieza y mantenimiento y nada mejor que el esclavo mejor mal pago de la historia de la Armada para trabajar gratis. La palabra colimba al respecto de la conscripción obligatoria en nuestro país, cuyo significado era corre, limpia y baila, era el resultado de la idea que se le habría ocurrido a un conscripto en algún momento de la historia. Y en algún otro momento de la historia la conscripción obligatoria fue derogada por ley a fines del Siglo XX y la Armada se quedó sin esclavos y yo para esa altura del siglo no tenía nada que ver con el asunto.
Cuando mis amigos habían llegado a quinto año de la secundaria en San Antonio Oeste, mi pueblo de origen y yo iba de visitas desde la base de Puerto Belgrano, los escuchaba comentar con incertidumbre qué les pasaría si les tocaba la colimba. Yo era la palabra autorizada para hablar del tema y no me cuidaba en comentarios crueles sobre lo que les esperaría. Todo varón que cumpliera los dieciocho años comenzaba con las dudas. El cerebro de cada adolescente se transformaba y las conversaciones con sus amigos redundaban en el sorteo y en el lugar que a cada uno podía tocarle. En la previa a la conscripción, había una revisación a la que iban todos, tanto el que se había salvado como aquel que había sido sorteado con el número propicio para ingresar y debían pasar un día entero en una base del ejército en Bariloche o en Puerto Belgrano. Lo que se revisaba era la aptitud del postulante, el buen estado físico, la salud, la religión y que no fuera homosexual. A este último le daban una baja automática escribiéndole el concepto con una lapicera de color rojo. Los sorteados volvían a sus casas a esperar un comunicado que les llegaba por carta para presentarse en tal base militar para cumplir con la conscripción obligatoria que duraba desde un año y medio a dos dependiendo del lugar y la fuerza Armada que le tocara.
En la Base Naval de Puerto Belgrano se padecía una instrucción militar que duraba tres meses en un lugar que se llamaba Campo Sarmiento. Amontonaban a miles de colimbas hacinados en pabellones de sueño, baños y un gigante comedor en el que la comida apestaba. La convivencia atroz de encontrarse con personas de todo el país, de que desaparezca un pantalón del uniforme y haya que salir a buscar otro de alguna otra víctima y la nostalgia de la tranquilidad de sus casas trocada repentinamente por la nueva realidad, era el primer concepto que todo colimba adquiría. Aprendían a sobrevivir. Luego eran destinados a todas las reparticiones de la Armada del país. El buque en el que yo estaba destinado contaba con una buena dotación de colimbas, que año tras año enviaban para renovar. Mi puesto de trabajo, la cocina, recibía dos o tres colimbas con quienes trababa amistad y evitaba el maltrato innecesario por una falta completa de aptitud militar que bajaba año tras año las notas de mi foja de servicios. Estaba al tanto del comentario entre los colimbas que se iban de baja y los recién ingresados, sobre un cabo segundo que trataba bien a los colimbas y que les daba bien de comer en la cocina a cambio de que lo ayudaran en lo mínimo indispensable.
El último año en el buque me tocó convivir con tres colimbas con quienes había logrado mayor confianza. Dos de ellos, Eduardo Mandato y el Gringo Mena, insistieron sin pausa durante todo 1988 para que me fuera de baja. Finalizaba mi contrato y podía decidir entre firmarlo para continuar o desistir para irme de baja. Mandato abusaba del uso de la palabra mierda: ¿cómo mierda puede ser que un tipo como vos esté en esta mierda? ¿Qué mierda es lo que vos estás haciendo en esta mierda? El efecto colimba era el más importante para un cabo segundo de baja aptitud militar como yo. Ellos traían un informe civil grabado en sus cuerpos, ingresaban la buena onda y la sencillez de la vida contrastando con una amarga situación militar diaria llena de obligaciones rectas y limpias, efecto que se reproducía en cada militar como un pomelo: pura cáscara y amargo.
Yo había adelantado una especie de colimba entre los quince y los dieciséis años y mi instrucción había durado un año en la ESMA. El efecto corre, limpia y baila, se fue alargando más de lo conveniente y no conocía otro sistema. Durante los siguientes cuatro años mi condición de subalterno frente a otros superiores en la cocina, me dejaba afuera de los privilegios que disfrutaría cuando fuera suboficial y para eso debía esperar unos veinte o treinta años. Un cabo principal que estaba cerca de ascender a suboficial había sido colimba y se quedó para continuar en la Armada. Uno de los famosos casos de la tan mencionada falta de oportunidades para aquellos que luego de terminar con el servicio de conscripción, optaban por registrarse en la Armada para continuar adentro.
—Yo entré a la castrense por la colimba y después me enganché. Los ascensos nuestros son cada cinco o seis años y no cada cuatro como ustedes –me dijo como calculando su carrera hacia algo, como una aspiración a ser superior con la condición de ser siempre inferior porque la mancha oscura de la colimba en la foja, continuaría molestándole hasta su baja.
Bajo el término moralizante del aprendizaje (mal visto por la jerarquía literaria de estos últimos tiempos) puedo asegurar que aprendí a convivir con miles de personas con los que jamás me hubiera cruzado de haberme quedado en el pueblo. Puedo pelar una bolsa de cincuenta kilos de cebollas o papas y cortarlas en menos de media hora, o hacer un guiso de lentejas para mil personas, o usar el cuchillo, o un arma con la habilidad del mejor asesino. Puedo hablar un cordobés nítido, o darme cuenta si es salteño, correntino, o chaqueño. No sé o no me puedo imaginar qué hubiera sido de mi vida por fuera de la Armada porque la marca convive a diario en toda mi piel, es un tatuaje que se achica y agranda con la circulación de la sangre que se acelera a través de las circunstancias diarias que me conducen a continuar pensándola.
Sé de millones de personas que luego de la colimba volvieron a sus pueblos o ciudades y rememoran la experiencia más grande (a lo mejor) de las historias de sus vidas y que en el paso cansino del club del pueblo mientras toman el café de las dos de la tarde en el buffet y miran hacia las canchas de deportes, mencionarán algo referente a la colimba.
Sé sobre aquellas personas que nunca pudieron formar parte de la historia militar, que esperaban la colimba desesperados y que se salvaron por número bajo o por alguna insuficiencia en sus cuerpos. Esos quedan con una pulsión militar de cierto peligro por la adoración a cruces, armas de todo tipo o políticos muy fanáticos.
Sé también sobre aquellos que fueron militares, que a lo mejor convivieron conmigo durante esos cinco años que estuve, que formaron parte de algún escuadrón de tortura y que posiblemente sigan sus vidas alrededor de las bases de la Armada o en algún rincón del mundo, huyendo de sus fantasmas o, al contrario, reivindicando la locura.
Sé de los héroes de Malvinas que fueron camaradas, que convivieron conmigo y que la historia los dejó afuera por haber sido militares. Algunos todavía continúan con cierta confusión del uniforme que vistieron para representar a la Armada porque siempre estuvieron listos para la guerra, porque para eso estaba el verdadero militar y su patria. Algunos reivindican a una Armada que en algún momento fue. Que estuvo hecha para aquellos que buscaban respeto, autoridad y líneas marcadas de aptitud. Que fue formada para ese tipo de personas que conviven con mesura en los claustros castrenses y se preparan para defender a su país.
Sé bien que la conscripción militar obligatoria no cabe en ninguna de todas estas impresiones. Que cada uno para bien o para mal elija su destino.